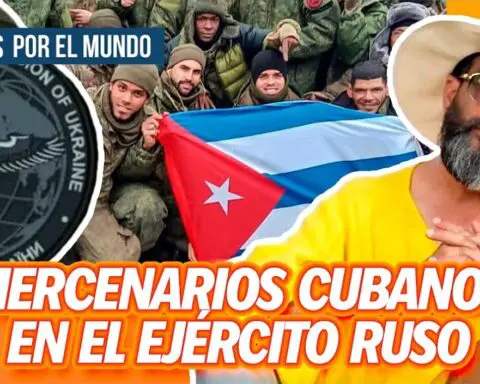Índice
- ¿POR QUÉ TANTA DESIGUALDAD?
- PRECIO FRENTE A VALOR
- DEUDA, BENEFICIO, RIQUEZA
- CONFIANZA, CRISIS, ESTADO
- MÁQUINAS EMBRUJADAS
- DOS MERCADOS EDÍPICOS
- ¿VIRUS IDIOTAS?
- DINERO
A MODO DE EPÍLOGO: LA PÍLDORA ROJA NOTAS CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
Este libro nace de una invitación de la editora Elena Pataki para que escribiera un texto sobre economía destinado a adolescentes.
Siempre he pensado que si no puedes explicar las grandes cuestiones económicas de forma que los jóvenes las puedan entender, es que ni tú mismo las entiendes. La propuesta de Elena era especialmente tentadora teniendo en cuenta que, actualmente, la crisis ha convertido la economía en tema central de nuestras conversaciones, y en una de las principales preocupaciones que dividen a nuestra sociedad. «¿Conseguiré escribirlo?», me pregunté. «Y si lo consigo, ¿será útil para los demás lectores, incluidos Danae Stratou, mi pareja, y su hijos Nicolás y Esmeralda Momferratou, quienes querría que lo leyeran?» Las siguientes páginas demostrarán si lo he conseguido.
Decidí aceptar la propuesta de Elena también por otro motivo: mi hija. Es a ella en quien pienso a continuación, pues siento su ausencia como si fuera algo casi permanente —vive en Australia, de manera que, o no estamos juntos y contamos los días hasta que nos volvemos a encontrar, o estamos juntos y entonces contamos los días hasta la próxima despedida—. Así, mientras escribía, no hacía más que pensar en sus reacciones, y eso me hacía sentir más cerca de ella. Espero que el hecho de que ella sea la más exigente de mis lectoras me haya ayudado a escribir de una manera más clara y directa.
En cuanto al contenido, decidí no centrarme en la realidad griega de los últimos tristes años —en los memorandos, la pobreza, la falta de dignidad con la que vivimos desde el año 2010—, sino poner el acento en los grandes asuntos de la economía social que nos afectan a todos en todas partes. De esta manera, el lector que lo desee podrá utilizarlo para ver con otros ojos el reciente colapso de nuestra economía social, así como las razones por las cuales los que ostentan el poder se niegan con obstinación a tomar las decisiones que llevarían a la salvación de nuestras sociedades en Grecia, en Europa y en todo el mundo.
1
¿POR QUÉ TANTA DESIGUALDAD? ¿POR QUÉ LOS ABORÍGENES AUSTRALIANOS NO INVADIERON INGLATERRA?
Todos los bebés nacen igual, desnudos. Pero muy pronto a algunos de ellos los cubren con ropa carísima, comprada en las mejores boutiques, mientras que a la mayoría los visten con harapos. Cuando crecen un poco, los primeros ponen mala cara cada vez que los familiares o los padrinos les traen más ropa — ya que ellos preferirían otro tipo de regalos—, y los segundos sueñan con el día en que podrán ir a la escuela con zapatos sin agujeros.
Ésta es una de las caras de la desigualdad que define nuestro mundo. Puede que oigas hablar sobre dicha desigualdad, pero no la ves porque, seamos sinceros, a tu escuela no van niños condenados a una vida de carencias, incluso de violencia, como la de la inmensa mayoría de los niños del mundo. Por lo menos en teoría, sé que eres consciente de que la mayoría de los niños del mundo no son como tú y tus compañeros de clase. Recientemente me preguntaste: «¿Por qué hay tanta desigualdad?». Mi respuesta no me satisfizo ni siquiera a mí. Así que espero que me permitas volver a responderte, pero esta vez dejando que formule mi propia pregunta.
Puesto que vives y estás creciendo en Australia, en tu instituto de Sídney has asistido a actividades y cursos sobre los aborígenes, y por lo tanto conoces las injusticias cometidas contra ellos y contra su cultura —que los colonizadores británicos pisotearon durante dos siglos—, así como de la escandalosa pobreza en la que viven todavía. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué fueron los británicos quienes invadieron Australia y les arrebataron —porque les daba la gana— la tierra a los aborígenes —en realidad, los exterminaron—, en lugar de que ocurriese lo contrario? ¿Por qué no desembarcaron los aborígenes en Dover y avanzaron rápidamente hacia Londres asesinando a cada inglés que se atreviera a oponerles resistencia? Apuesto a que en tu instituto ningún profesor se atrevió ni siquiera a plantear esta cuestión.
Sin embargo, esta pregunta es importante. Si no la contestamos, corremos el riesgo de admitir, sin pensar, que los europeos han sido, al fin y al cabo, más listos y más capaces. El argumento contrario, que los aborígenes eran mejores personas y por eso no fueron colonizadores, no nos convence, ya que sólo podríamos aceptarlo si hubiesen construido grandes barcos transatlánticos, hubiesen adquirido armas y el poder para llegar hasta las costas de Inglaterra y poner en fuga el ejército inglés, pero, aun así, hubiesen elegido no esclavizar a los ingleses ni tampoco saquear su tierra en Sussex, en Surrey, en Kent.
La pregunta sigue siendo potente: ¿por qué tanta desigualdad entre los pueblos? ¿Acaso algunos pueblos son más listos que otros? ¿O quizás es algo diferente, algo que no tiene que ver con el origen o el ADN de las personas, lo que explica que por las calles de tu ciudad nunca hayas visto la pobreza que percibiste cuando caminabas por Tailandia?
UNA COSA SON LOS MERCADOS Y OTRA COSA, LA ECONOMÍA
La sociedad en la que creces fomenta la opinión errónea de que economía es igual a mercados. ¿Qué son exactamente los mercados? Los mercados son la esfera del intercambio. En el supermercado «intercambiamos» nuestro dinero por los productos con que llenamos el carro. El que cobra ese dinero — es decir, el propietario o el empleado del supermercado, cuyo sueldo sale del dinero que abonamos en la caja— lo intercambia a su vez por otras cosas. Si no existiera el dinero, daríamos al vendedor otros bienes que él desease. Por eso te digo que el mercado es el lugar donde se hacen los intercambios. De hecho, hoy por hoy este lugar puede ser virtual (acuérdate de cuando me pides que te compre apps a través de iTunes o libros a través de Amazon).
Te explico estas cosas porque mercados teníamos incluso cuando vivíamos en los árboles, antes de aprender a cultivar la tierra. Cuando un antepasado nuestro ofrecía un plátano pidiéndole al otro una manzana, teníamos una forma de intercambio; un mercado rudimentario en el que el precio de una manzana era un plátano, y al revés. Pero esto no es una verdadera economía. Para que se creara una verdadera economía hacía falta algo más: hacía falta empezar a producir, en lugar de limitarse a cazar animales, pescar o recoger plátanos.
DOS GRANDES SALTOS: LENGUAJE Y SUPERÁVIT
Hace aproximadamente ochenta y dos mil años los humanos dieron el Primer Gran Salto: lograron utilizar las cuerdas vocales para emitir no solamente sonidos ininteligibles, sino palabras. Setenta mil años más tarde —es decir, hace más o menos doce milenios—, dieron el Segundo Gran Salto: lograron cultivar la tierra. El lenguaje y la posibilidad de producir comida, en lugar de gritar y comer lo que proporcionaba la naturaleza (caza y fruta), crearon lo que llamamos economía.
A día de hoy, doce mil años después de que el ser humano descubriera la posibilidad de cultivar la tierra, podemos considerar aquel momento como verdaderamente histórico: por primera vez, el ser humano consiguió no depender de la generosidad de la naturaleza, sino que aprendió a trabajarla con esfuerzo para producir bienes para él. ¿Fue un momento de alegría y grandeza? ¡De ninguna manera! La única razón por la cual los humanos aprendieron a cultivar la tierra fue porque tenían hambre. Habiendo exterminado la mayoría de la caza, gracias a la habilidad con la que cazaban, y habiéndose multiplicado tanto que los frutos de los árboles ya no les eran suficientes, el hambre forzó al ser humano a inventar métodos de cultivo de la tierra.
Como todas las revoluciones tecnológicas, tampoco ésta la… elegimos. La tecnología de la agricultura, de la economía agrícola… ¡simplemente surgió! Y, sin pretenderlo, junto con ella cambió la sociedad humana. Por primera vez la producción agrícola creó el elemento básico de una verdadera economía: el superávit. ¿Qué es eso? Es un producto de la tierra que no sólo es suficiente para alimentarnos y para sustituir las semillas utilizadas durante el año —que a su vez habíamos «ahorrado» el año anterior—, sino que además sobra, lo que permite acumularlo para emplearlo en el futuro; por ejemplo, los cereales que hemos guardado para un mal momento —como la destrucción de una cosecha por culpa de una granizada— o para plantarlos el año siguiente, aumentando el superávit futuro.
Aquí hay que fijarse en dos cosas: primero, que es difícil que la caza, la pesca y la recolección de frutos puedan producir superávit, puesto que los peces, los conejos y los plátanos tienen una duración limitada —a diferencia de los cereales, el maíz, el arroz y la cebada, que se conservan—; segundo, que la producción de superávit agrícola generó los siguientes milagros de la sociedad: escritura, deuda, dinero, Estados, ejércitos, clero, burocracia, tecnología e incluso la primera forma de guerra bioquímica. Veámoslos uno a uno…
ESCRITURA
Los arqueólogos nos dicen que la primera forma de escritura aparece en Mesopotamia. ¿Para qué se utiliza? Para registrar la cantidad de cereales que cada agricultor había depositado en el almacén común. Es lógico: como era difícil que cada agricultor construyera su propio almacén para poder guardar su superávit, era más sencillo que hubiese un almacén común controlado por un guardián en el que cada agricultor guardara su cosecha. Pero este tipo de organización requería un comprobante de que, por ejemplo, el señor Nabuj había «depositado» cien kilos en el almacén. De hecho, la primera escritura surgió para que se pudiesen escribir este tipo de recibos, para que cada cual pudiese demostrar cuánto había depositado en el almacén común. No es una casualidad que las sociedades que no necesitaron desarrollar la agricultura, porque la caza y los frutos les eran más que suficientes —por ejemplo, las sociedades de aborígenes australianos y de indígenas norteamericanos—, se hayan conformado con la pintura y la música, y no hayan inventado jamás la escritura.
DEUDA Y DINERO
El comprobante de las cantidades de productos, como los cereales que pertenecían a nuestro amigo el señor Nabuj, fue el inicio de la creación de la deuda y del dinero. De nuevo a través de hallazgos arqueológicos sabemos que muchos de los trabajadores cobraban con conchas en las que estaban escritos los números que representaban los kilos de trigo que el señor debía por el trabajo prestado en sus terrenos. Dado que el trigo al que se referían los números quizá no se había producido aún, estas conchas eran una forma de deuda del señor hacia el trabajador. Al mismo tiempo era una modalidad de dinero, puesto que los trabajadores utilizaban estas conchas para comprar productos de otros.
No obstante, el hallazgo más interesante tiene que ver con la creación del dinero metálico. Muchos creen que las monedas metálicas se idearon para ser utilizadas en las transacciones, pasando de mano en mano. Pues bien, no fue así. Por lo menos en Mesopotamia, ¡las monedas metálicas se utilizaban para registrar la distribución del superávit agrícola mucho antes de que se les diera el uso actual! Tenemos pruebas de que, en algún momento, el registro de derechos de propiedad sobre los cereales que se guardaban en los almacenes comunes se hacía en función de monedas metálicas virtuales. ¿Virtuales? Sí, virtuales. Por ejemplo, en el registro contable se escribía: «El señor Nabuj recibirá cereales por valor de tres monedas metálicas».
Lo divertido es que estas monedas, o bien ni siquiera existían —es decir, no se acuñaron hasta centenares de años después—, o bien existían pero pesaban demasiado como para que circularan. De este modo, las transacciones sobre la parte del superávit se realizaban en función de unidades monetarias virtuales. Pero algo así requería lo que llamamos creer —en latín, credere, y en inglés, credit—: la creencia o confianza de que estas unidades virtuales tenían valor de cambio y por eso merecía la pena que alguien trabajara para recibirlas.
Sin embargo, para que existiera esa confianza, era necesario que hubiera algo parecido a lo que nosotros llamamos Estado: una institución colectiva que sobreviviera a la muerte del señor y en la que alguien pudiera confiar que le daría, a su tiempo, la parte del superávit que le pertenecía.
ESTADO, BUROCRACIA Y EJÉRCITOS
Así, deuda, dinero, confianza y Estado van de la mano. Sin deuda no habría una manera fácil de gestionar el superávit agrícola. Justo cuando nació la deuda surgió el dinero. Pero el dinero, para tener valor, exigía una entidad colectiva, el Estado, que lo hiciera fidedigno. Desde luego, es imposible que exista un Estado sin superávit, ya que necesita burócratas que gestionen los asuntos públicos (por ejemplo, tribunales que ejerzan de árbitros en el caso de conflictos por discrepancias sobre qué se le debe a cada cual), policías que defiendan los derechos de propiedad y, por supuesto, gobernantes que persigan, con razón o sin ella, un alto nivel de vida. Nada de esto se puede mantener sin un superávit considerable, del que puedan vivir todos ellos sin necesidad de trabajar en el campo. Al mismo tiempo, sin superávit tampoco puede existir un ejército organizado. Y, sin ejército organizado, el poder del gobernante, y del Estado en general, no se puede imponer, al tiempo que el superávit de la sociedad se hace vulnerable a los ataques externos.
CLERO
Si lo analizamos desde el punto de vista histórico, todos los Estados que surgieron de las sociedades agrícolas repartieron el superávit de una manera tremendamente injusta, en beneficio de los que eran social, política y militarmente poderosos. Sin embargo, por muy poderosos que fueran los gobernantes, nunca lo hubieran sido lo suficiente como para enfrentarse a la gran mayoría de agricultores sin poder que, de haber llegado a aliarse, hubieran sido capaces de derrocar en pocas horas el régimen que los explotaba.
Entonces, ¿cómo conseguían los gobernantes mantener su poder y seguir distribuyendo el superávit a su conveniencia sin que les molestase la mayoría de la población? La respuesta es: mediante la inculcación de una ideología legitimadora que convencía a la mayoría de que los gobernantes lo eran por derecho. De que así debían ser las cosas. De que eran de sangre azul. De que su derecho a la soberanía derivaba de un poder superior. De que las cosas estaban como estaban por la gracia de Dios.
Sin esta ideología legitimadora y dominante, el poder del Estado y del soberano no habría tenido ningún futuro. Alguien tenía que correr en su ayuda. Estar al lado del gobernante como el representante en la Tierra de una autoridad «superior» y bendecir su poder. Desde luego no podía ser una sola persona, como ocurría en las tribus antes de la «invención» de las economías agrícolas; en éstas, el superávit complicaba la organización social y burocrática de la sociedad. Al igual que el Estado, debía tener una continuidad y sobrevivir después de la muerte del gobernante, de la misma manera que la cobertura ideológica del poder estatal debía ser legislada a través de clero que «inventaba» y establecía los rituales que legalizaban primero al propio clero, fomentando las supersticiones de quienes tenían miedo a la muerte, y legitimaban luego el poder estatal del soberano. Sin superávit no habría existido ningún motivo para crear las complejas figuras de la clase sacerdotal, ni habrían podido mantenerse, dado que sus miembros no producían nada.
TECNOLOGÍA
La inteligencia humana logró llevar a cabo revoluciones tecnológicas mucho antes que se cultivase la tierra —por ejemplo, utilizando los metales o el fuego—. Pero el superávit agrícola impulsó de manera asombrosa la tecnología. Era lógico. En primer lugar, liberó a los mejores «inventores» de la necesidad de cazar para alimentarse. En el momento en que sus inventos —por ejemplo, herramientas útiles para el campo, armas para el ejército, joyería para el soberano— tenían demanda, recibían parte del superávit agrícola como intercambio de sus productos. Además, la misma economía agrícola creaba necesidades tecnológicas que no existían en el pasado —por ejemplo, arados o sistemas de canales de riego.
GUERRA BIOQUÍMICA
El superávit crea bacterias mortales. Cuando por primera vez se amontonaron toneladas de trigo en los almacenes comunes, y alrededor de éstas se hacinaron gran número de personas en pueblos y ciudades, acompañadas de los animales que necesitaban —por su leche, por ejemplo—, esta biomasa hiperconcentrada fue un inmenso laboratorio bioquímico dentro del cual las bacterias evolucionaron rápidamente, se multiplicaron, se transformaron y se convirtieron en monstruos—por lo menos, en comparación con lo que las personas habían encontrado hasta entonces en el campo.
Aparecieron nuevas enfermedades peligrosas y destructivas que causaron grandes mortandades. Pero, poco a poco, los individuos de estas sociedades agrícolas empezaron a desarrollar una tolerancia a las bacterias del cólera, del tifus, y al virus de la gripe, y pasaron a ser portadores sanos. Sus habitantes llevaban consigo millones de estos microorganismos asesinos sin que les afectara. Por este motivo, cuando irrumpían en regiones habitadas por pueblos que no habían desarrollado la agricultura, no hacía falta ni siquiera que levantaran la espada para conquistarlos. Un apretón de manos era suficiente para acabar con la mayoría de ellos.
De hecho, tanto en Australia como en América murieron muchos más indígenas por el contacto con las bacterias que llevaron los invasores europeos que por los cañonazos, balas y puñaladas. En algunos casos, los europeos incluso utilizaron esta guerra bioquímica a sabiendas. Por ejemplo, tenemos la evidencia de que en América se exterminó una tribu de «indios» cuando una delegación de colonos europeos les regaló mantas infectadas con la bacteria del tifus de manera deliberada.
VOLVAMOS A LA PREGUNTA: ¿POR QUÉ LOS BRITÁNICOS COLONIZARON A LOS ABORÍGENES Y NO AL REVÉS?
Es hora de volver a la pregunta complicada con la que he empezado: ¿por qué los británicos invadieron Australia y no los aborígenes Inglaterra? Por lo general, ¿por qué las superpotencias imperialistas aparecieron en Eurasia, y más recientemente, por qué Estados Unidos se ha convertido en una de ellas (a partir del «germen» que emigró allí desde Europa)?
¿Por qué no surgió ninguna superpotencia en África o Australia? ¿Es por el ADN de sus habitantes? ¡Claro que no! La respuesta se encuentra en lo que te acabo de explicar.
Hemos visto que en el origen de todo está el superávit. El superávit agrícola fue el detonante para que se crearan los ejércitos, los Estados opresores, la escritura, la tecnología, la pólvora, los bancos internacionales, etcétera.
Hemos visto cómo las economías agrícolas han desarrollado incluso armas bioquímicas capaces de acabar con sociedades no agrícolas, como la de los aborígenes australianos.
Hemos visto también que en países como Australia, donde los alimentos no escaseaban (ya que entre tres y cuatro millones de personas, en perfecta «cooperación» con la naturaleza, tenían acceso exclusivo a la flora y a la fauna de un continente del tamaño de Europa), no había ninguna razón para crear la tecnología agrícola que permitiera que se acumulara un superávit.
Hoy por hoy sabemos —algo que por lo menos tú conoces muy bien— que los aborígenes tenían poesía, música, así como una mitología de un valor cultural inmenso. Sin embargo, carecían de medios para atacar a otros pueblos o para defenderse de éstos. Por el contrario, los ingleses, que formaban parte de la realidad euroasiática, estaban obligados de facto a generar superávit y todo lo que ello implicaba: desde barcos transatlánticos hasta armas de guerra bioquímicas. Así que, cuando llegaron a las costas de Australia, los aborígenes no tenían ninguna esperanza de salvación.
¿Y ÁFRICA?
«¿Y los africanos?», me preguntarás lógicamente. «¿Por qué no hubo por lo menos un poder africano fuerte que amenazara a Europa? ¿Por qué la trata de esclavos fue tan… unilateral?
¿Acaso los negros no eran igual de capaces que los europeos?» Nada de esto tiene validez. Echa un vistazo al mapa de África y compara su forma con la de Eurasia. Lo primero que verás es que África tiene una forma oblonga. Empieza en el Mediterráneo, se extiende al sur hacia el ecuador y continúa hasta llegar a los climas suaves del hemisferio sur. En otras palabras, África alberga muchas zonas climáticas diferentes: desde el desierto del Sáhara y la región subtropical subsahariana, pasando por climas puramente tropicales, hasta llegar a la suave África del Sur. Ahora observa Europa. Al contrario que África, que se extiende de norte a sur, Eurasia empieza en el Atlántico y se extiende hacia Oriente hasta la costa de China y de Vietnam en el Pacífico: es decir, es más ancha que larga.
¿Qué significa eso? Significa que podemos atravesar Eurasia, desde el Pacífico hasta el Atlántico, encontrándonos realmente con pocos cambios de clima —al contrario que en África, donde para ir de Johannesburgo hasta Egipto debes atravesar mil zonas climáticas—. ¿Y por qué es importante eso? Por la sencilla razón de que las sociedades africanas que desarrollaron economías agrícolas —por ejemplo, la actual Zimbabue— no tenían la posibilidad de extenderse hacia Europa, puesto que era imposible que sus cultivos se aclimataran más al norte, hacia el ecuador o en el Sáhara. En cambio, los pueblos de Eurasia, después de haber descubierto la agricultura, tenían la posibilidad de extenderse hacia el oeste o el este a su antojo, invadiendo otras regiones, usurpando sus superávits, y también la cultura de las sociedades a las que ponían en fuga, imitando su tecnología y creando imperios enteros. Por culpa de su geografía, en África algo así era imposible.
ENTONCES, ¿POR QUÉ TANTA DESIGUALDAD?
Respecto a la distribución de bienes mundial, el hecho de que África, Australia y América fueran esclavizadas por los europeos queda ampliamente explicado por lo dicho sobre las condiciones geográficas objetivas que condujeron de una manera determinista a la situación que viven en la actualidad los aborígenes de Australia, los indígenas de América y la mayoría de los africanos. Como has visto, nada tiene que ver con el ADN de las personas, sean blancas, negras, amarillas o azules. La clave no es otra que la acumulación del superávit agrícola y la facilidad o dificultad relativas de expansión geográfica de los cultivos, de manera que (a) la acumulación de superávit y (b) la creación de grandes entidades estatales expansionistas (¡imperialistas, como diríamos en otros tiempos!) se alimentan mutuamente.
Pero la desigualdad crece también dentro de las sociedades desarrolladas. Como te decía cuando me refería al Estado y al clero que crearon el superávit agrícola, la acumulación del superávit requirió la hiperconcentración del poder y, por lo tanto, de la riqueza, en unos pocos. Debido al poder político desigual que crea, la desigualdad resultante tiene la tendencia a retroalimentarse: se reproduce para hacerse cada vez más grande.
De hecho, el acceso al superávit acumulado proporciona poder económico y político —e incluso cultural—, que puede utilizarse para recibir un porcentaje todavía mayor del futuro superávit. Por decirlo de forma más sencilla, es fácil sacar un millón de euros si ya dispones de muchos millones de euros. En cambio, si no tienes nada, incluso mil euros pueden constituir un sueño inalcanzable.
La desigualdad triunfa, pues, en dos niveles: en el ámbito internacional, lo que explica por qué algunos países eran paupérrimos a comienzos de los siglos XX o XXI, mientras que otros gozaban de todas las ventajas del poder y de la riqueza, muy a menudo adquirida saqueando los países pobres. Y en el ámbito interno, dentro de cada sociedad. De hecho, a menudo comprobamos que, en los países más pobres, los (pocos) ricos que hay lo son más que muchos de los acaudalados de los países más ricos.
La historia que te he contado en este capítulo identifica la raíz de la desigualdad en la producción de superávit económico producto de la primera revolución tecnológica de la humanidad: el desarrollo de la agricultura. Esta historia tendrá continuación en el capítulo siguiente, en el que se demuestra que las desigualdades se amplían sobre todo por culpa de las posteriores revoluciones industriales y tecnológicas —por ejemplo, la máquina de vapor o los ordenadores—, que han contribuido especialmente a la creación de la sociedad en la que vives. Pero antes de seguir, deja que te haga una sugerencia: no caigas nunca en la tentación de racionalizar las desigualdades que hoy, como adolescente, consideras inadmisibles.
LA DESIGUALDAD COMO IDEOLOGÍA RETROALIMENTADA
Cuando me refería al clero y a su papel decía que, mediante mentiras, legalizaron un reparto desigual del superávit evidente a los ojos de todos: tanto de los ricos como de los pobres. Fueron tan eficaces que crearon un sistema de convicciones, algo parecido a una mitología, que ayudaba a la perpetuación tanto del superávit como de su reparto desigual.
Si lo piensas, nada se contagia más fácilmente que la convicción de que los poderosos «se merecen» lo que tienen.
Desde pequeño te convences a ti mismo sistemáticamente — como hacen todos los niños— de que tus juguetes, tu ropa, tu casa son tuyos por derecho. Nuestra mente establece de manera automática: «tengo x» = «merezco x». Ésta es la base psicológica sobre la que se establece el proceso ideológico que convence a los que ostentan el poder y a los ricos —que normalmente son las mismas personas— de que es «correcto», «apropiado» y «necesario» que ellos tengan mucho y los «otros» mucho menos.
No se lo reproches. Es increíble lo fácilmente que nos convencemos a nosotros mismos de que el reparto de la riqueza, sobre todo cuando nos favorece, es «lógico», «natural» y «justo». Cuando sientas que estás a punto de sucumbir a este tipo de pensamientos, recuerda lo que decíamos al principio: que todos los bebés nacen igual de desnudos, pero algunos están predestinados a vestir ropa carísima, mientras que otros están condenados al hambre, la explotación y la pobreza. Nunca caigas en la tentación de aceptar esta realidad como «lógica», «natural» y «justa».